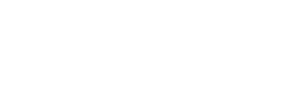por Carla María Durán | Ganadora del Concurso Nacional de Cuento 2024
A nadie le gusta Augusta. Provoca comentarios crueles hasta de los adultos: “Esa niña es prueba de que lo güerito no hace lo bonito”. Pero para mí ella es un espectáculo hipnótico.
Sus largas y apretadas trenzas son perseguidas por las tijeras de las demás niñas. Yo también les tengo tentación, pero porque me hormiguean las manos por deshacerlas y tocar sus cabellos resecos. Su uniforme siempre está bien planchado pero percudido. Como si siempre viniera entrando del recreo en una tarde calurosa, como si trajera el sudor de la primavera a cuestas todo el año. Despide un olor a vinagre que hace que quienes se sientan a lado arrastren sus bancas algunos pasos más lejos. A mí su aroma me distrae durante las clases y pienso en cómo se tallará la cabeza y las axilas en una tina de aderezo de hierbas finas. Es imposible ignorar cómo se rasca las sienes y las patillas hasta escamarse la piel, a veces hasta sangrarse, se escuchan sus arañazos por encima de la voz de la maestra. Y más que exasperarme con el ruido constante me pregunto si ese ardor le da placer.
Me pregunto por qué.
¿Por qué Agusta está siempre callada y mirando sin ver?
Imagino cómo sería hablarle. Quizás es una niña normal, tal vez sólo es tímida y el vinagre era un remedio casero y la comezón una alergia cualquiera. Podría ser que le gustaran las mismas cosas que a mí y que no hubiera ningún enigma en sus ojos desabridos.
Pero yo no me atrevo a hablarle. Realmente no quiero que todos me den la espalda como a ella.
A veces, cuando voy a la tienda de sus papás, en lo que me dan el cambio me esfuerzo en distinguir qué se alcanza a ver de su casa por la puerta que conecta con el local. Nunca llego a ver mucho. Casi siempre está recorrida la cortina y no es lo suficientemente transparente como para distinguir bien. Alguna vez vi parte de una sala vieja y de un comedor cualquiera. Mi hermano me dio un zape y me dijo: “No seas grosera”. Llegando a la casa me dijo que no hiciera eso, que qué tal que hacía enojar a la “vieja bruja”. “¿Es una bruja?” le pregunté. “Nombre, es un decir, no seas tonta”.
Le hubiera creído. Eso explicaría muchas cosas. Todo en realidad. También por qué sus papás eran tan viejitos, chaparros y flaquitos y por qué cuando iban por la calle la agarraban de la mano uno de cada lado como si todavía fuera chiquita.
A veces hasta sueño a Augusta. Sueño que le deshago las trenzas y ella se convierte en un montón de arañas güeras, que estamos en el patio de la escuela y se pone un dedo en medio de los labios y me aturde diciendo: “SSSHHH”. La sueño mirándome mientras les tuerce el pescuezo a los pollos de su tienda, luego me despluma a mí.
Hoy mi mamá me interrumpió en uno de esos sueños, quiere que vaya temprano a la tienda para alcanzar pollo fresco. Está el papá de Augusta en el mostrador, le encargo una pechuga en trozos. Mientras me surte me asomo a la puerta. No veo más la sala y el comedor. Está Augusta sentada en un banco alto frente a un espejo, su mamá cepilla sus cabellos. No puedo dejar de mirar, no sé si su papá me está hablando. La mamá de Agusta termina y limpia el cepillo, hace una bola con el cabello y desesperadamente se lo mete a la boca, la oigo masticarlo, la saliva le escurre por las comisuras de los labios. Augusta gira suavemente la cabeza y me mira.
Me hace temblar. Le entrego a su papá el dinero y salgo corriendo de la tienda.
No puedo dejar de pensar en esto. Durante la misa del domingo sólo veía a la mamá de Augusta devorando la bola de pelo, su saliva cayendo al suelo, los ojos Augusta señalándome como intrusa.
El lunes procuro ignorarla más de lo normal, pero el aroma a vinagre me acosa, ahora sólo puedo pensar que es su mamá quien la baña, que se bebe el vinagre en el que la remoja. ¿Y su padre? ¿Es él el sirviente que llena la tina? ¿Se bebe la saliva de su esposa? ¿Le tocarán sólo las sobras? Se me eriza la piel.
En el recreo trato de brincar la cuerda, pero no dejo de sentir a Augusta mirándome. Está abajo del mezquite y se rasca con fuerza la cara. Me obligo a brincar sin mirarla, pero veo cómo le escurre la sangre por el cuello. Pierdo esta ronda. Le doy la espalda a Augusta pero no importa cuánto me esfuerce por seguir la canción, por contar cuántas veces saltan mis amigas, sólo pienso en su cabello.
Me giro y la miro. Tomo aire y camino hacia ella. No sé ni qué pretendo decirle.
Antes de que pueda si quiera abrir la boca ella me agarra el brazo y me muerde. Grito tan alto que toda la escuela voltea a vernos. Me suelta y escupe mi sangre en mis zapatos.
Nos mandan a la oficina de la directora. No tenemos nada qué decir. Ella no habla y yo creo merecer la mordida por espiarla. Escriben recados en nuestras libretas para que vengan nuestras mamás a hablar con las maestras.
El resto del día tengo escalofríos y aunque ya no pienso en su mamá no dejo de pensar en Augusta y en revivir lo que me hizo.
Llegando a casa mi mamá se pone histérica. No puede creer que no le hayan llamado. La mordida se ha inflamado. Me lleva al doctor a que me limpien bien. Él le encarga a mi mamá que cambie las vendas por la noche. Yo duermo toda la tarde y no veo a Augusta sólo gallinas negras gritando bajo la cama. Mamá me despierta para limpiar de nuevo la herida y se lleva las vendas viejas.
Al día siguiente Augusta no está en la escuela. A lo largo del día nadie me habla. En el recreo cuando me acerco para jugar, las niñas fruncen la nariz con asco. Me quedo sentada en las escaleras por mi cuenta.
De camino a casa noto que la tienda de Augusta está cerrada. Me fuerzo a pensar que no tiene nada que ver con la mordida que me dio.
Al llegar a casa tomo un gran vaso de agua. Me siento agotada, como si hubiera andado a tientas por una larga brecha, me duelen los pies, siento que, aunque abra mucho los ojos una luz blanca me deslumbra. Mi mamá entra a la cocina y recoge mi vaso, tararea, se ve de buen humor. Antes de echarlo en el fregadero lo sostiene y mira con dulzura, luego lame todo el borde, parece degustar mi saliva. Cierro los ojos con fuerza y sacudo la cabeza. Eso no puede ser.
Me levanto de la mesa y me dirijo a mi cuarto. Al pasar por la recámara de mis papás veo sobre la almohada de mi mamá lo que parecen ser mis vendas sucias. Quiero acercarme a ver si es cierto lo que creo ver, pero mamá me habla.
Volteo. En el marco de la puerta de la cocina mamá sonríe sosteniendo un cepillo.

Carla Durán. Tampico, Tamaulipas, 1995.
Escritora y comunicadora de ciencia. Además de dar clases y publicar cuentos y textos sobre distintos temas culturales, trabaja desde hace años en el desarrollo de proyectos creativos y pedagógicos sobre asuntos tan diferentes entre sí, como difusión de la música, prevención de la COVID-19, fomento a la lectura y apoyo a personas que consumen drogas. Es colaboradora del libro Triptofanito, Lisina y la pandemia. ¿Y después qué pasó? El virus que nos cambió la vida (2022), publicado por El Colegio Nacional, y a partir de entonces se ha integrado al equipo de creación de la serie Triptofanito, publicando este año la más reciente aventura Triptofanito y Lisina en: Achú, ja-ja, auch, lo increíble es cosa de todos los días.