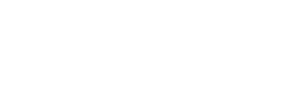por B. V. Caal | Ganador del Concurso Internacional de Cuento 2024
Nadie advirtió que Leticia había llegado sola a su escuela esa mañana. Logró infiltrarse entre la multitud sin que nadie lo notara. Paso a paso y sin ver a los lados llegó siguiendo a unos niños que tenían su misma estatura. Se detuvo en el sitio donde ellos abandonaron sus mochilas sobre el suelo. Ella se paró en medio de las mochilas mientras los alumnos a los que les pertenecían huían corriendo alrededor del terreno engramado a un costado de la entrada. Tan solo unos minutos después, salió una maestra por la puerta principal y gritó que se formaran. Los niños desperdigados por el campo pronto regresaron a pique para formarse en sus respectivas líneas a la vez que recogían sus mochilas del piso.
Leticia es delgada, de tez bronceada y piernas largas con cicatrices en las rodillas. Su cabello lacio le llega hasta la espalda baja. Ella lleva puesto un vestido bien sencillo cubierto con un diseño de margaritas rojas y amarillas. No dispone de ningún accesorio. Usa sandalias de cuero que se ajustan con broche de metal. Es la única entre el montón de estudiantes que va vestida así. Todos los demás llevan puesto uniforme. Camisas de polo azul celeste y pantalones caqui. Hasta las niñas visten así. Muchos lucen el emblema de la escuela sobre el pecho. «Bateman Grammar School,» dice justo arriba del escudo.
Al esperar en la línea, observaba a las mujeres que acompañaban a los otros estudiantes. Ellas usaban lindísimos vestidos de patrones tornasol y estaban maquilladas. La brisa traía consigo una mezcla de perfumes deleitosos y acercaba el aroma hasta el lugar donde Leticia esperaba con los dedos de sus escuálidas manos entrelazados. Podía ver también las mochilas de los otros niños. Estos tenían personajes que ella conocía de memoria; Pikachu, El Hombre Araña, Las Tortugas Ninja. Pasaba largo tiempo viendo fragmentos de estos personajes en el celular de su papá cuando él se lo prestaba. Leticia va sin mochila. Solo carga una bolsita de plástico usada que tiene agujeritos en el fondo. Ahí lleva envueltas en servilletas dos arepas rellenas de jamón de pavo y queso fresco. Lleva además un jugo de uva dentro de un frasco que está supuesto a semejar un barril, pero que más bien parece una granada de mano.
Es martes y es el primer día de clase. Hace un calor infernal. Leticia está por empezar tercero de primaria. Ya había cursado el grado en su país de origen. Lo dejó por viajar con su papá un mes y medio antes de concluir el año. Cuando Mateo la registró en esta nueva escuela, le explicaron en la oficina de administración que Leticia tendría que repetir el año puesto que, estrictamente hablando, no lo había completado.
Es una escuela pública. En la mayoría de las públicas no requieren el uso de uniforme, pero en esta sí. Han tenido problemas debido a las pandillas recientemente. Se les había salido de las manos el año anterior. Hasta los niños de segundo y tercero se habían visto involucrados en la actividad pandilleril. Para evitar más altercados, la directora se aferró al reglamento y dictaminó que todos los estudiantes estaban obligados a llevar puesto el uniforme escolar. El aviso con respecto al uniforme lo recibieron todos los padres, o tutores legales, durante las vacaciones, unas semanas antes de regresar a clase. Fue enviado vía correo electrónico primero, y luego por mensaje de texto a sus celulares hace apenas unos días. Mateo nunca lo recibió puesto que no pudo recordar su número telefónico a la hora de llenar la aplicación el día que registró a Leticia. Así que dejó esa línea en blanco.
El día anterior, Mateo y Leticia habían salido a trabajar desde muy temprano. Venían haciéndolo así durante casi todo el verano. Era día festivo, Labor Day o algo así. Mateo quiso quedarse a dormir unas cuantas horas más, pero se arrepintió. Había que aprovechar. La gente saldría a pasear por el feriado. Viven en el sótano de un edificio de apartamentos. Son unas ocho unidades en total. Un edificio mediano si se compara con otros alrededor. Queda sobre la avenida Albany. Tienen disponible un cuarto, otro espacio que comparte el comedor y la cocina, y un baño con inodoro y regadera. Esta unidad era la bodega apenas cinco años atrás, pero el propietario la habilitó para poder rentarla. La bodega queda ahora en la parte trasera del edificio y es menos amplia. El techo del apartamento tiene una gran cantidad de pipas expuestas. Apenas se mudaron allí y tres de los inquilinos les advirtieron que tuvieran cuidado con esos tubos. Hierven durante el invierno con el agua que sube hacia los radiadores del resto de las unidades.
Mateo y Leticia caminaron hasta su lugar de costumbre. Una intersección de dos avenidas principales a media cuadra de la salida del expressway. Por allí pasan cientos de automóviles. La temperatura alcanzaba los noventa y cinco grados Fahrenheit, pero por ratos rebasaba los cien. Con ellos trabaja otra familia. Un hombre, su mujer, y dos chiquillos. Por el tono de su piel, es fácil deducir que han pasado mucho rato en la intemperie. El hombre es unos años menor que Mateo. La mujer parece una adolescente. Ni siquiera llega a los veinte. Carga una bebé en la espalda. Un bulto envuelto en frazadas que lleva amarradas diagonalmente por debajo de sus senos. La bebé usa gorrita de lana blanca. Apenas si saca su carita de entre el capullo por el que su mamá la pasea en medio de tantos carros. El niño está sentado en una silla amarilla de playa. Juega con un teléfono celular desde la acera. Todos reúnen sus cosas al costado de la avenida a la sombra de un inmenso rótulo que los pasajeros de los automóviles pueden leer desde la autopista.
«Water one dollar! Water one dollar!,» grita la muchacha al caminar de arriba a abajo en medio del tráfico que se acumula en la intersección.
Poseen una hielera de duroport que Leticia utiliza para sentarse mientras ella también juega con el celular de su papá. Leticia y el niño, que parece tener su misma edad, se sientan uno a la par del otro, pero no se comunican entre sí. Los dos están enfocados en sus respectivos aparatos, los cuales manipulan con sus prodigiosos dedos. A dos cuadras de allí, en la tienda del Hindú, compraron paquetes de veinticuatro botellas de agua pura por el precio de $8.99. Es el precio común para las de la marca menos popular. El costal de hielo cuesta $1.99. Uno les es suficiente para unas cuantas horas. Han entrenado a los chicos para que mantengan la hielera bien cerrada y no dejen escapar el frío. Leticia y el niño se alternan. Uno a veces en la silla y otro a veces sobre la hielera.
Mateo vendió la última botella que le quedaba. Ya van a dar las seis de la tarde. Hoy anduvieron con suerte. Lograron vender tres paquetes. Mateo está a punto de despedirse del hombre cuando este le pide que le haga el favor de acompañarlo a traer un paquete más donde el Hindú. Mateo acepta con intención de recibir su parte. La ganancia siempre se la reparten entre ellos.
«Nosotros también ya nos vamos a ir,» dice el hombre de forma apacible. «Solo unas dos horas más y nos vamos. Lo que quede lo vendemos mañana.»
Caminan hacia la tiendita que más bien es como un supermercado chiquito. El Hindú vende de todo: Carnes, verduras, frutas, papel higiénico, detergente, jabón lavamanos, queso, cigarros, útiles escolares, bebidas de toda índole y demás. Sus precios son mejores que los de otras tiendas de mayor fama. Compran un paquete de agua y un costal de hielo y empiezan a caminar de regreso. Mientras andan hacen cuentas. Por un momento se detienen para intercambiar los billetes. Más o menos vendieron igual cantidad así que no hay mucho que calcular. El hombre guarda el forro de billetes de un dólar y con la misma mano saca por debajo de su camisa un frasco de vidrio. Lo llevaba escondido en la cintura del pantalón. Lo sostiene en el aire con el brazo estirado como para leer bien a la luz de los faroles que se encienden.
«Coñac,» lee en voz baja. Lo destapa y se lo lleva a la boca.
«¿De dónde sacó eso hermano?» dice Mateo, viendo el frasco detenidamente.
«Un bonito que nos merecemos por ser buenos clientes,» contesta el hombre y le ofrece un trago.
«No gracias, hermano.»
«Dale hombre.»
«No. Hace calor,» explica Mateo, rascándose la patilla.
El hombre chupó la botella e hizo una cara de ardor. «Uy, esto si es fuego,» dijo.
Vuelven a su esquina donde la mujer y los niños esperan sentados sobre el césped junto al poste. El hombre rompe el envoltorio del paquete con una navaja y vacía las nuevas botellas en la hielera. Hace igual con el hielo. Agarra una botella de agua y se la entrega a Leticia. Ella solamente sonríe tímidamente. Mateo y Leticia se despiden. Mientras caminan, Mateo mira de soslayo diversas botellas de licor vacías al pie de la valla a tan solo unos metros de distancia.
«Papá, ¿Me da de comer?» dice Leticia.
«Espere a que lleguemos reina,» contesta Mateo, mirándola con ojos sombríos.
«Es que ya no aguanto.»
«Ya, mi amor, venga,» dice Mateo, turbiamente.
Mateo la toma de la mano. Él usa una gorra de béisbol y una mochila que carga al revés y le cuelga sobre el estómago como si fuera un canguro. Corre el cierre. De adentro extrae una botellita llena de un líquido azul. Le pide a Leticia que le dé la botella de agua que el hombre le ha regalado. Desenrosca el tapón y se bebe casi la mitad de un solo trago. El líquido azul resulta ser jabón de trastes. Exprime un chorrito azul dentro de la botella de agua. La vuelve a tapar y la menea. Forma espuma. Cierra la mochila y toma a Leticia de la mano de nuevo. Continúan así una cuadra más hasta llegar al estacionamiento de un restaurante de comida rápida. Allí vuelve a abrir la mochila, pero esta vez saca un pequeño tubo negro. Luego agarra otro objeto del mismo color, igual de delgado y largo. Hace esto como si ahí adentro guardara un kit de magia. El segundo objeto resulta ser un enjugador. De un lado tiene una franja de goma y del otro una franja de esponja. La esponja ya se ve muy gastada. Mateo enrosca la primera varita en el huequito que el enjugador tiene en el centro. Leticia lo ve sin asombro. Lo ha visto maniobrar así en incontables ocasiones. «Mire mami, a nadie le gusta que le limpien los cristales cuando tiene hambre,» dice Mateo, sonriendo. Los dos dan unos pasos hacia un rincón del estacionamiento. Mateo ya no le toma la mano puesto que ahora las tiene ocupadas. Le pide que lo espere debajo de un pino. Ella lo mira con sus ojos de carbón y le desea suerte agitando su mano hacia él.
Mateo se aleja unos pasos y llega a la fila de autos del drive-thru. No hay una fila larga. Son apenas tres carros. Se acaparan al lado del restaurante donde hay dos ventanillas. La primera es para pagar su orden y la segunda para recibir su comida. El drive-thru es de los de dos filas. Dos nuevos carros acaban de llegar al lugar de la bocina donde les toman la orden. La gente de los autos nota la figura escueta y bronceada del hombre que solicita su atención. Ven a Mateo con suspicacia, pero sin que él se dé cuenta. Miran también a la niña de cabello oscuro que juega con un celular al costado del estacionamiento bajo la sombra del árbol. Algunos los ven por el retrovisor o por los espejos laterales mientras se acercan a las ventanillas del restaurante a vuelta de rueda. Él no se acerca demasiado. Con una mano sostiene la botella de agua espumada y con la otra el limpiavidrios. Lo alza y lo apunta hacia los conductores ofreciéndoles su servicio. Aún lleva la mochila sobre el abdomen, como canguro.
Una camioneta pintada de color verde oscuro termina de recibir su orden en la segunda ventanilla. Unos segundos después aparece de nuevo por el otro lado del restaurante, como con intención de volver a pasar por el drive-thru. Sin embargo, no lo hace y el conductor se estaciona cerca del lugar donde está parado Mateo. Baja el vidrio. Es un chofer obeso, de barba y bigote gruesos. Parece que está por reventar el cinturón de seguridad que lleva atravesado del hombro a la cadera. Va solo. Le entrega a Mateo una bolsa mediana de papel y un vaso de igual tamaño. Los dos con el logotipo del restaurante. «Gracias hermano. Dios te bendiga,» le dice Mateo al señor que estoicamente sigue su camino. Dos hamburguesas y una orden grande de papas fritas. La gaseosa es refrescante. Acompaña la cena perfectamente.
«Vamos mami que usted empieza la escuela mañana. Se me tiene que dormir temprano,» dice Mateo. «Y yo tengo que trabajar.”
Finalmente entraron a la escuela después de esperar algo así como unos diez minutos. El guardia de seguridad que estaba de pie en medio del pasillo en la entrada principal dirigía a todos a que bajaran las gradas hacia el sótano. La bulla era intensa. Leticia comenzó a sentirse incómoda. Se dejó llevar por la corriente de estudiantes desde el pasillo, hacia las gradas, y luego al sótano donde estaba el comedor de la escuela, un salón grande con muchas mesas y banquitas que se iba llenando rápidamente. Ella fue a sentarse hasta el otro lado del comedor, en una mesa con niños que parecían tener su misma edad.
Una niña simpática se acercó a la mesa y se paró frente al grupo con una camarita roja de juguete. «Es Picture Day,» les dijo a los niños de una forma pícara. Estos se agacharon en seguida y ella los roció con un chorrito de agua que salía del lente de su cámara. A carcajadas, se unió al grupo. Pronto esa mesa también se llenó. Ellos se conocían entre sí. Eran amigos. Leticia no conocía a nadie y permanecía callada.
«Güey, que pinche golazo que te clavó el Chucho,» dijo un niño a otro.
«No mames.»
«¿A poco no te lo clavó bien chingón?
«¡Vete a la fregada mamón!»
«¡Quiere llorar, quiere llorar!»
«Si tú,» le contesta el niño portero y le suelta un puñetazo en el brazo.
«Cálmate güey,» dice el atacante.
«No andes con tus chingaderas entonces.»
«Toy vacilando nomás.»
«Taba en offside ese pinche puerco.»
«¡No mames! ¿Cuál pinche offside?,» dijo, pero se echó para atrás al ver que el niño portero empuñaba la mano de nuevo. «Okay, okay, ay muere.»
Leticia permanecía atenta al grupo, pero siempre en silencio. Un aroma a comida se apoderaba del ambiente. Muchos niños estaban ya formados al fondo del comedor donde estaba la cocina, de la cual provenía la comida repartida en el mostrador y que los cocineros iban colocando sobre unas bandejas de color gris. Sobre estas bandejas ponían hondos platillos desechables, variedad de cajitas de cereal, cartones de ocho onzas con leche de chocolate o regular, manzanas, peras, y plátanos, y algunos llevaban pastelillos de arándanos. A Leticia se le hizo agua la boca contemplando el ir y venir de niños y bandejas. No obstante, se quedó sentada sin decir palabra. Mientras tanto, abrió su bolsita y sacó el contenido. Lo colocó frente a ella paulatinamente y empezó a comer. Nadie la molestó. Los demás alumnos podían ver que era muy tímida así que, aunque se les hacía rara, no les inspiraba ganas de fastidiarla. Leticia se terminó su comida. Las migas que quedaron desperdigadas en la servilleta las recogió con las yemas de sus dedos que primero mojó velozmente sobre la punta de su lengua. Enseguida se lamió los dedos sigilosamente. Sacó el jugo de uva. Desenroscó la tapadera de plástico. Con su uña le hizo un hoyito a la delgada capa de aluminio que cubría la boca del barrilito y le dio dos sorbos. Tapó de nuevo el jugo y lo guardó otra vez en su bolsita. Sonó la campana.
«El último en llegar es menso,» dijo un niño, mientras el resto salía corriendo de prisa y gritaban otras frases con el afán de retarse entre sí. Corrían en bola hacia las escaleras. Se comportaban como si se conocieran desde siempre, muy cómodos, como si estuvieran en su casa.
«Come on kids. Let’s go,» decía otro guardia de seguridad del comedor. «Careful now, don’t hurt yourselves running up the stairs like that.»
Leticia se movía lentamente y se iba quedando en la cola de la multitud. El guardia de seguridad notó que andaba como perdida.
«¿Do you know where you’re going, sweetie?»
Ella lo miraba muda.
«What’s your name?…Tu nombre»
«Leticia Bonilla.»
«Espera un segundo,» dijo el guardia y alcanzó el walkie-talkie de su cintura.
Casi no quedaba nadie en el comedor. Solo otro guardia al otro lado donde había otra escalera. También permanecían unos señores con batas blancas y viseras del mismo color. Estos salían de la cocina y se quitaban sus guantes de látex que sin dilación lanzaban dentro de unos monumentales tambos grises en los cuales los estudiantes habían vaciado sus bandejas.
«Main office,» dijo la voz al otro lado del walkie-talkie.
«Morning, honey. It’s Roy. I have a Leticia Bonilla here with me. Would you please provide a classroom number?»
«Yes, Roy, of course. Just a moment…»
El guardia volteó a ver a Leticia y le guiñó un ojo.
«Leticia…Vuh, Vuh, Vásquez…Velásquez…,» balbuceaba la voz de mujer, como indagando en alguna lista.
«Bee as in Boy I believe,» decía Roy, auxiliándola. «Bow-nee-yaaah.»
«Oh, okay, gotcha. Bow-nee-lah, here it is. Room 303…Ms. Solórzano.»
«Copy! Thank you, Jen. Much appreciated,» dijo el guardia con voz más profunda, una vil sonrisita, y fogosa mirada.
«Sígueme, te llevo,» dijo el guardia a Leticia. Cruzaron todo el comedor hasta llegar a las otras gradas que quedaban cerca de la cocina. Al ascender, Leticia notó que varias mujeres negras estaban aseando el comedor. Dos de ellas higienizaban las mesas usando un líquido que rociaban y después restregaban con toallas. Otros dos hombres, negros también, terminaban de hacerles nudos a las bolsas de basura. Estos las colocaban encima del piso al lado de la pared. Las bolsas eran blancas y translúcidas, como membranas del cascarón de un huevo, pero el peso de su contenido las convertía en casi transparentes. Adentro, Leticia podía ver manzanas y peras enteras, algunas apenas mordidas. Había también una masa de miga húmeda, del cereal o los pastelillos quizás, aplastada contra el cartón en trizas de las cajitas de cereal y las cáscaras de plátano. En el fondo de cada bolsa, un charco beige, fabricado con leche que se escurría e iba a parar allí.
El guardia de seguridad acompañó a Leticia hasta el tercer piso. «Aquella es tu clase,» exclamó, y apuntó con el walkie-talkie que todavía llevaba en la mano hasta el final del pasillo. Ella caminaba junto a él, así como cuando andaba por la calle con su papá, solo que sin tomarle de la mano. Leticia notaba las largas líneas de estudiantes que se habían formado fuera de las otras clases. Algunos de los estudiantes ya habían entrado y el ruido de sus voces llegaba hasta el pasillo. Era tan fuerte que el murmullo se escuchaba hasta en los pisos inferiores. Pero ahora ya estaba en medio del ruido y la acorralaba de tal manera que a ella le hacía sentirse como un pajarito enjaulado. «Esta es,» dijo él, y entró con ella, permaneciendo allí hasta que la vio acomodarse en uno de los escritorios disponibles atrás del salón, junto a la ventana. El guardia saludó cordialmente a los otros niños y se fue.
Solo había siete estudiantes en su clase, sin incluirla a ella. De inmediato se dio cuenta de que había otra niña en el grupo. Era la niña de la camarita. También notó que era un grupo disparejo. Todos parecían tener diferentes edades. Permanecían sentados en sus escritorios esperando nada más que llegara su maestra. Al fin sonó la campana que daba comienzo oficial a las clases. Leticia estaba junto a la ventana así que echó un vistazo hacia afuera. El cielo azulino estaba sereno e irradiaba como una vejiga. Podía ver como algunos de los familiares continuaban platicando en el patio de enfrente. Unos estaban ya diciéndose adiós. Otros ya lo habían hecho y se alejaban gradualmente de la escuela. La persona encargada de detener el tráfico y ayudar a la gente a cruzar de esquina a esquina, ya se estaba quitando su chaleco color amarillo-limón fosforescente. Unos segundos después se encontraba recogiendo unos conos chiquitos que utilizaba para demarcar el área de peatones y dejarles claro a los conductores de que no podían estacionarse en ese lugar de la calle.
Por fin entró un hombre moreno, panzón, y altísimo. Vestía un traje elegante, aunque algo antiguo. Usaba anteojos. Su cabello era crespo, pero solo donde lo tenía, que era alrededor de las orejas. Más bien era calvo y en ese instante el cráneo le brillaba a causa del sudor que le brotaba efusivamente. Iba agitado, como si hubiese subido corriendo las escaleras. «Buenos días clase,» dijo fuertemente. «Voy a ser su maestro. Me llamo Louis Andrews, pero me pueden decir Mr. Andrews. Es más fácil, supongo.» Leticia ya había dejado de ver hacia la calle y ahora observaba a este gigante que caminaba alrededor del salón como buscando algo, sin siquiera ver a los estudiantes. Abría y cerraba las gavetas del escritorio y luego las puertas del armario. Estaba haciendo un fugaz inventario de sus herramientas. Leticia repetía el nombre en su mente: «Lúes Endrus…Lúes Endrus…mister Endrus.”
El maestro se puso cómodo, desparramó el vientre sin pena alguna y dio un afanoso suspiro al mismo tiempo que se componía la corbata marrón con figuritas en forma de diamantes dorados. «Si, ya sé que mi nombre es un poco difícil de pronunciar,» dijo, como viendo la confusión en los ojos de algunos estudiantes. «Déjenme lo escribo aquí,» continuó, y se paró para acercarse a un mueble que estaba a un lado del salón. Se agachó un poco, movió unas cuantas cosas, y luego sacó un diminuto control remoto con el que encendió una pantalla que quedaba en la parte superior de la pared de enfrente. Con un marcador de tapa añil comenzó a escribir. «MR. LOUIS ANDREWS,» puso. El nombre apareció en grandes letras azules sobre la pantalla. Ahora Leticia pensaba, «Luis Andrius…Luis.” El maestro prosiguió con su introducción. Les contó que él era el sustituto de la señorita Solórzano, la cual acababa de dar a luz a su bebé y estaría fuera de la escuela por un par de meses.
Leticia retornaba la vista hacia afuera. «Luis, Luis, mister Andrius…» repetía al pronunciarlo en sus pensamientos como si alguien estuviera a punto de interrogarla. Ella pensaba en su papá. Temía que no iba a estar bien sin ella. Hace mucho que no se separaban así. Se reconfortaba al recordar sus palabras diciéndole que vendría a recogerla a las tres en punto. «Voy a llegar por usted a la hora de salida oye mami,» le afirmó al despedirse de ella esa mañana, besándole y haciéndole la señal de la cruz en su frente. «Váyase con tiempo mi reina. Usted ya sabe cómo llegar. Así como platicamos anoche, oye. Coja recto esta calle, la Albany. Allá en la esquinita me dobla a la izquierda. Ahí ya va a ver otros niños. Sígalos y siempre con cuidado al cruzar, oye mi amor. Su escuelita está allí mismo en la Sacramento, como a cuatro cuadras de aquí. La señora de arriba me dijo que ahí les dan su desayuno y almuerzo. Póngase viva, me oye, no se le vaya a pasar su hora de comer. De todos modos, ya le puse su refacción en la bolsita por si acaso. Ahí está sobre el mostrador.”
Ahora Leticia volvía la vista hacia el frente del salón. Mr. Andrews parecía bastante recompuesto. Ya no jadeaba. Se había secado la frente con unas servilletas que llevaba en su saco. Las hizo bolas y las puso sobre su escritorio. Siguió hablándole a los estudiantes. «Esta es la clase de bilingüe,» explicó. «Les voy a enseñar en los dos idiomas. Algunos de ustedes ya estuvieron aquí el año pasado con Ms. Solórzano, así que ya tienen idea de que se trata. Su grupo lo forman estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado. En sexto se irán a clases regulares, es decir sólo en inglés, puesto que la escuela ya no ofrece el programa bilingüe para esas edades.”
«Bueno, es hora de presentarnos,» dijo Mr. Andrews, parado frente al grupo. Contó con un dedo, hizo un gesto de aprobación, y se acercó a su escritorio. Agarró unas cuantas hojas de papel y allí mismo las dobló como si estuviera por hacer un avioncito. En seguida, corto las hojas sobre los dobleces que acababa de hacer, sin usar tijeras. Caminó entre los escritorios y las repartió entre sus estudiantes. A cada uno les entregó tres trozos de papel en blanco. Al darle los papeles a Leticia, hizo un gesto como si acabara de acordarse de algo y regresó rápido a su escritorio donde tomó un paquete de hojas de muchos colores. Sacó una hoja color verde pastel y regresó a donde estaba Leticia para entregársela. «La primera semana no hay problema, pero tendré que quitarte puntos de conducta si para el próximo lunes no traes puesto el uniforme. ¿Queda claro?,» exclamó, y su aliento que era una mezcla repugnante de café negro y cigarros baratos hizo que Leticia se echara hacia atrás en su asiento.
«Queda claro…queda claro…,» retumbaba la frase en la cabeza de Leticia que ahora meneaba las piernas como pataleando y columpiaba su torso al asentir con un movimiento de su cara y un sonido desde su garganta que sonó a «um jum.» Mr. Andrews terminaba de decirle que llevara la forma a casa y que por favor la trajera firmada por uno de sus padres al próximo día. Leticia oía despistada. Tan solo leía el papel verde pastel de reojo. «Dress Code and Rules of Conduct,» estaba titulado con letras en tinta negra acentuada. El maestro terminaba de explicar al mismo tiempo que se escuchaba una voz femenina en los altoparlantes del pasillo. La voz anunciaba algo que Leticia no comprendía. Sonaba solemne. Parecía como si estuviera rezando. Entre todo lo que la voz de mujer dijo, Leticia solo alcanzó a distinguir el nombre de la escuela que aún no había escuchado con claridad sino hasta ahora. Cuando le había preguntado a su papá el día que la llevó a registrarla cual era el nombre de su nueva escuela, él había evadido la pregunta y contestado que pronto lo sabría, una vez que empezara la escuela. El tono de la voz en la bocina cambió. Después de la recitación, la voz se transformó. Ahora era más jovial. «Welcome back students! Bateman School is proud to have achieved unbelievable participation on this first day of class! And, we owe it all to you and your families! So, thank you…»
«Batman,» oyó Leticia. «¿Escuela de Batman? Será alguna broma,» pensó. «Tal vez tenga que ver con la noche de brujas o algo así. Ya no falta mucho.»
La delicada voz concluyó. Mr. Andrews volvió a hacer hincapié en que era el momento de presentarse. Dijo, «En cada papelito van a escribir algo. Varios de ustedes ya estuvieron en esta clase el año pasado así que ya se conocen, pero como tenemos nuevos compañeros vamos todos a repetir esta actividad.»
Mr. Andrews pronunciaba el español de una manera extraña. Era como si tuviera fuego en la mejilla interior. Su manera de hablar era lenta. Se dirigía a la clase del modo en que alguien le habla a una persona cuando, después de un desmayo, vuelve en sí.
Terminada la explicación inicial, Mr. Andrews agarró un bote de cristal que estaba repleto de marcadores y permitió que ellos escogieran el que desearan. Leticia fue la última en escoger. El frasco era transparente, sin embargo, todavía llevaba pegada una etiqueta pelada. «Ciccio’s Roasted Garlic & Herb» decía. Tomó el rosado. «Ese creo que ya está seco,» dijo el maestro. «Take this one. Este funciona.” Le entregó el color marrón, como su corbata. Leticia lo tomó sin agradecer y vio de reojo a su alrededor para ver qué color de marcador había agarrado la otra niña. Ella tenía el rojo y ya estaba escribiendo, como si supiera ya de que se trataba el ejercicio. «Mi color favorito,» pensó Leticia.
Mr. Andrews les pidió que en uno de los papeles escribieran su nombre y su apellido. En el segundo les dijo que escribieran cuál era su color favorito. «Y en el tercero quiero que me cuenten algo divertido que hicieron durante las vacaciones,» dijo Mr. Andrews. «Quizás viajaron a algún lado, o visitaron a algún familiar que hace mucho no veían, o quizás se quedaron en casa y vieron una buena película o comieron algo sabroso. A ver, cuéntenme. Eso va en el tercer papel. Es bien simple, no tienen que pensar demasiado. Solo se trata de conocernos un poco. Voy a decirles mis tres respuestas antes de que ustedes empiecen para darles una idea a lo que me refiero.»
«Ya saben mi nombre, pero lo repetiré para que se les grabe. Again, it is Mr. Louis Andrews.»
«Luis Andrius…mi profe en la escuela de Batman,» pensó Leticia, y una leve sonrisa se le dibujó en los labios. Miró a su derecha y cruzó miradas con la niña del marcador rojo. Ella le devolvía otra sonrisita pícara, como si hubiese adivinado lo que Leticia estaba pensando.
«Mi color favorito es el negro. Yes, black is my favorite color. No se lo esperaban, ¿verdad? No me sorprende. Muchos creen que es el marrón, pero no lo es. Ese me sienta bien, lo sé, pero no es mi favorito. Es el negro. Y además es bastante común, aunque no lo crean. Es el color favorito de mucha gente. Combina muy bien con casi todo.»
«Y, por último, ¿Quieren saber que hice de divertido durante el descanso? Pues fui de visita al país donde nací. Se llega volando en pocas horas. Viví allí de pequeño hasta que me gradué del bachillerato y entonces vine a cursar la universidad aquí. Antes de eso viví como un año en el país vecino. Allí estudié español en una academia que queda en un pueblo a corta distancia de la capital. Aunque ya hablaba y escribía el idioma un poco en mi país, ahí lo perfeccione. Llevo viviendo acá más de cuarenta años. Si, soy un anciano, lo sé. No se burlen de mí. Ya debería haberme retirado hace años. Pero la verdad es que me gusta mucho enseñar y me cuesta mucho abandonar la escuela. Nunca tuve hijos. Mis alumnos son como si lo fuesen. Bueno, ahora son más como mis nietos o bisnietos,» dijo, y soltó una carcajada que hizo retumbar las paredes del salón.
Hasta ese momento no lo habían visto sonreír. Se carcajeó de tal manera que dejó al descubierto toda su dentadura. Sus dientes eran amarillentos. Lo que resaltaba eran sus enormes colmillos de vampiro que se enganchaban a las comisuras de su boca. Dos arpones de marfil, luengos y trillados de las puntas. Uno debía ser más largo que el otro puesto que prevalecía sobre el labio inferior. Se recompuso, y continuó, «Voy de regreso frecuentemente, pero ya casi no me queda más familia allá. Todos se vinieron. Tengo una casita a la orilla del mar que un ex-compañero de escuela me cuida cuando no estoy presente. Pienso irme a vivir allá cuando me retire en un par de años, si Dios me da vida.»
«Okay, ahora ya saben tres cosas de mí. Les daré unos minutos para que ustedes pongan sus respuestas,» dijo al finalizar su introducción. Les pidió también que escribieran claro y en letras suficientemente grandes para leer sin esforzarse tanto. Les dijo que al finalizar la clase él recolectaría los papeles. «Cuando terminen de escribir todos irán compartiendo sus respuestas uno por uno con el resto de sus compañeros,» dijo.
Los alumnos comenzaron a escribir con los marcadores que cada cual había elegido. Los que empezaron primero terminaron pronto. Otros cuántos se vieron en la necesidad de concentrarse con vigor, primordialmente al tratar de responder la tercera pregunta. Estrujaban los puños contra sus sienes como para exprimir sus cerebros, esforzándose en encontrar los recuerdos y las palabras correctas para ponerlas sobre el papel que tenían enfrente.
Leticia, por su parte, escribió su nombre sobre el primer trozo de papel. Puso «Leticia Bonilla.” Letras de buen tamaño y color marrón. Lo hizo a un lado y tomó el segundo papel. Escribió, «Rojo.” Este otro papel lo escondió apresuradamente bajo el primero. Enrojeció mientras echaba un vistazo a la otra niña tratando de ver si esta podía leer lo que había escrito ella. Por último, agarró el tercer trozo de papel y lo colocó en diagonal para poder escribir mejor. Se le quedó viendo un largo rato sin saber que poner. Acercaba la punta del marcador al papel, pero luego la alejaba. Volvía a acercarla y otra vez la levantaba. Finalmente, tocó el papel con la punta del marcador y lo dejó así, sin escribir nada. El punto que hizo comenzó a oscurecer y a amplificarse. La manchita café parecía una diminuta hojita seca recién caída de un árbol. Leticia recordó entonces las miles de hojitas secas que había visto en el bosque durante el viaje que ella y Mateo habían hecho hacía apenas tres meses atrás.
Las hojitas eran tantas. A Leticia le gustaba contarlas para entretenerse. Caminaban largas horas. El relente agobiaba. Las recogía y las guardaba en una bolsita plástica que después ponía debajo de la manta sobre la cual dormía en el piso cuando paraban a descansar. Le servían de colchón. Un anciano que viajaba en el grupo poseía una vieja radio y tocaba música de tríos frecuentemente. Pensó en el olor a tierra mojada y los tantos sonidos que emitían los animales cuando amanecía, pero mucho más cuando se ocultaba el sol. Le vino a la memoria la madrugada en que su mamá la despertó de su hamaca y le dijo que ya era hora de irse. Esa vez no la despertó cantando como de costumbre. Murmuraba con voz quebrantada diciendo que su papá la estaba esperando en el zaguán y que agarrara fuerte su mochila y la cuidara bien, y que no la dejara en cualquier parte. Su mamá le advirtió que sería un largo viaje y que muy pronto la vería «allá.» Que le tomara la mano a su papá y que no se la soltara. «Dios la cuidará, oye mi amor,» le dijo y le dio un beso y un abrazo tan fuerte y caluroso que Leticia quiso con todo el corazón regresar a su hamaca en ese mismo instante para continuar durmiendo.
Así permaneció Leticia durante todos los minutos que duró el ejercicio. Cavilando y con la punta del marcador pegada al trozo de papel en blanco. Al cabo de unos diez minutos y al ver que ya casi todos terminaban, Mr. Andrews se sentó en la orilla de su escritorio con los pies en el piso, y dijo que era hora. Los alumnos se paraban y desde su lugar, uno por uno, iban dando sus respuestas al resto de sus compañeros. Algunas de las respuestas ocasionaron carcajadas. Otras gestos de admiración o asombro. Otras algo de curiosidad. Mr. Andrews añadía una opinión a cada respuesta que proporcionaba cada uno de sus alumnos.
La última en dar sus respuestas fue Leticia. Se paró y sintió que las piernas se le aguadaban. Trató de sostener los papelitos para leerlos, pero sus manos no le ayudaban. Le estaban temblando. Se apoyó con las dos manos sobre su pupitre. Dejó dos charquitos de sudor debajo de cada mano. Como pudo dijo su nombre y su color favorito. En seguida respiró profundo, sostuvo el oxígeno, y tomó el tercer papel. Toda la clase comprobó que no había escrito nada. Mantuvo la vista caída, en dirección al papelito en blanco donde apenas prevalecía una manchita de tinta marrón. Sus compañeros se quedaron callados. «No te preocupes, Leticia,» dijo Mr. Andrews. «Ya pensarás en algo.”
Así comenzó el año escolar. Después de las introducciones, el maestro les habló acerca de los diferentes temas que ensayarían. Les dijo que no siempre estarían con él en ese salón de clases, que iban a tener que compartir clases de música, arte, y gimnasia con los alumnos de las otras clases, las regulares. Mr. Andrews les hablaba con una mezcla de los dos idiomas, sin cohibirse. Era como si confiara que, aunque no entendieran algunas de las palabras que él decía, que este era el método preciso por el cual pronto las entenderían.
Leticia se sintió más relajada después que la otra niña se le acercó durante el recreo y le mostró su camarita. A la hora del almuerzo se sentaron juntas en la misma mesa. Su nueva amiga la acompañó a formarse en la línea y le mostró dónde estaban las bandejas y asimismo cómo seleccionar su comida. Si no hubiera sido por esto, Leticia se hubiera aguantado el hambre durante toda la jornada. Por suerte, no fue así. Comió una rebanada de pizza con papas fritas, una pera y un yogurt. También acabó de beberse el jugo de uva. Se sintió más animada y pudo intercambiar algunas palabras con su amiga, mas no con el resto de sus compañeros.
Las horas pasaron y poco a poco Leticia se fue adaptando al ritmo de la escuela. Como era el primer día de clase, todo, por fortuna, transcurrió espontáneamente. Conoció todo el resto del edificio y a sus otros profesores. Aprendió cuáles serían las expectativas de cada quien y cada cual durante el año escolar. Todos fueron afectuosos con ella y nadie la apresuró para hacerla hablar. Leticia se regocijó por dentro, esperanzada de que al fin y al cabo esta, su nueva escuela, podría resultar divertida.
La hora de salida se acercaba cada vez más. Leticia estaba pendiente de los relojes digitales esparcidos por todas partes. Sabía que a las tres en punto su papá volvería por ella. Él se lo había recalcado. «Ni antes, ni después, oye mi amor,» le dijo por último en la mañana al despedirse, los dos parados frente al edificio donde ahora vivían.
A las dos y treinta, la clase era ya todo un relajo. Mr. Andrews había bajado a la oficina para fotocopiar un par de formas que los alumnos deberían llevar a casa, referentes a exámenes físicos y el récord de inmunización. Los niños estaban fuera de sus pupitres y corrían disparatadamente por el salón como si estuvieran en un segundo recreo. No solo en este salón sino en todos los demás ocurría lo mismo puesto que se podía escuchar un penetrante bullicio a lo largo de todo el pasillo del tercer piso. Faltando diez minutos para las tres, regresó Mr. Andrews con los papeles médicos y se los repartió a todos sus estudiantes como quien les da maní a unas alborotadas ardillas en la plaza de cualquier parque. Entonces les pidió que recogieran todas sus cosas reiterando que faltaba poco para irse. Los alumnos guardaron sus cuadernos y demás útiles acuciosamente dentro de sus mochilas y se apresuraron a salir al corredor, donde se unían al resto de los niños de los otros salones y sucesivamente iban descendiendo las gradas rumbo a las puertas de salida.
A las tres en punto sonó la campana. Las puertas de la escuela se abrieron y los estudiantes salieron expulsados cual si formaran parte de una corrida de toros. Los de los grados mayores formaban grupos con sus más cercanos y se alejaban de la escuela maquinalmente. A los más pequeños los esperaban sus padres o alguna abuela, o alguna niñera. Estos niños se paraban unos segundos cerca de la baranda para buscar a sus familiares entre la masa, y una vez descubiertos bajaban saltando las gradas de dos en dos y se pegaban a ellos, los cuales los recibían efusivamente, tomándolos de la mano a algunos y caminando con ellos por la acera diligentemente hacia sus carros mientras que otros se iban a pie directamente hacia sus hogares.
Leticia salió unos instantes después de acabado el furor inicial. Colgaba de su brazo la bolsa plástica con los papeles que el maestro le había entregado. Se acercó a la baranda y busco a su papá entre el tumulto. No estaba. Debían haber pasado más de cinco minutos desde que sonó la campana. Pensó que tal vez Mateo no sabría en cuál puerta esperarla. Se quedó quieta esperando unos minutos más. Cada minuto que pasaba se iba despejando más el sitio. Un hombre que trotaba sosteniendo un carruaje de bebé se acercó y le hizo señas al niño que estaba parado al lado de Leticia, pidiéndole que lo disculpara por la tardanza antes de besarlo en la frente. Leticia era la única que quedaba. Lanzó un vistazo a cada esquina de la calle para ver si por ahí venía su papá. No aparecía por ningún lado.
Roy, el guardia de seguridad, la reconoció y se arrimó a hablarle. «¿No han venido por ti?» le dijo. Leticia estaba muda y muy seria. Roy pudo ver que tenía los ojos rojos, como si estuviese a punto de llorar. «Ven, no pasa nada, vamos a la oficina a ver si podemos comunicarnos con tus papás,» expresó el guardia, tratando de tranquilizarla. Leticia lo siguió hasta llegar a la oficina principal. Entraron y él le pidió que esperara un momento en la banca de madera que estaba a un lado de unos estantes llenos de correspondencia. Tras el mostrador, una agraciada pelirroja intercambiaba palabras con el guardia. Leticia vio cómo la joven mujer se agachó para abrir una gaveta de metal de la cual sustrajo un archivo. La mujer susurraba algo al buscar en los expedientes, algún número telefónico, un correo electrónico. Negaba con su angelical cabeza y parecía preocupada. No había nada. Solo tenían el nombre del padre y un domicilio. Era algo, al menos. Roy se ofreció a ir a pie ya que la dirección quedaba a corta distancia de la escuela.
«Seguramente se le olvido a tu papi,» dijo Roy. «Suele suceder frecuentemente la primera semana de clases.» Leticia seguía sentada en la banquita de madera. El reloj digital sobre el mostrador marcaba las tres y cuarenta. La escuela había quedado vacía. Los pasillos eran un desierto y se oían los pasos de los maestros que le echaban llave a sus salones y se iban a casa. Unos cuantos entraban a la oficina principal aceleradamente a recoger su correo y salían sin percatarse de la taciturna criatura que no podía desprender su mirada del reloj. La oficina quedó en perfecto silencio. Roy anotó el número del apartamento y la calle en un papelito de memorándum. En eso sonó un timbre. Había alguien en la puerta. Roy se detuvo para dejar que la mujer pelirroja contestara. Ella se arrimó a la repisa que estaba junto a la pared detrás de ella y apretó el botón verde del intercomunicador. «Hola, soy Mateo Bonilla, el papá de Leticia. ¿Está ella con usted? Disculpe, es que me agarró la tarde después del trabajo,» decía de manera agitada.
Roy dejó el papelito adhesivo sobre el mostrador y fue a abrirle. Leticia se limpió las lágrimas con el cuello de su vestido antes que entrara su papá. Mateo entró abruptamente a la oficina buscándola. Ella se paró y dio un paso hacia él. Él le dio un abrazo tan fuerte que su gorra salió volando por debajo de la banca. Mateo la cargó en sus brazos y la besó repetidamente, pidiéndole disculpas por llegar tarde. Ella no dijo nada. Únicamente inhaló la esencia de su transpiración. Recostó su rostro sobre el hombro de su papá y cerró sus ojos. Al finalizar el insondable momento, Leticia volvió a abrirlos. Roy, el guardia, estaba de regreso en la oficina, y detrás de él una mujer. Leticia alzó la cabeza para ver bien. La mujer se quedó congelada a pies de distancia viendo detenidamente a Leticia con ojos brillosos. Acurrucada en brazos de su papá, la niña comenzó a tararear una canción que las dos conocían de memoria. Sobre el estómago, como canguro, la mujer llevaba una mochila blanca tapizada con incontables murciélagos rojos. Era idéntica a la que Leticia había perdido durante el viaje con Mateo.

B. V. Caal
Escritor Guatemalteco que emigró a la ciudad de Chicago a la edad de diez años con sus padres y hermanos en 1991. Asistió a las escuelas públicas desde su llegada. Ya en primaria descubrió su gran amor por la lectura, amor que pronto lo llevo a plasmar en papel las imágenes que circulaban por su imaginación. En el 2008 recibió una Licenciatura en Letras (Literatura en Inglés) de la Universidad de Illinois en Chicago. Durante la última década ha publicado varios poemas y cuentos en revistas locales. En junio del 2024 publicó una colección bilingüe de cuentos titulada Terminables que trata de temas como la inmigración, salud mental, identidad y romance. Ahora está trabajando en su próximo libro de cuentos y su primera novela que espera publicar pronto. Puedes encontrarlo en @b.v.caal
Guatemalan writer who migrated to Chicago with his parents and siblings at the age of ten in 1991. He attended public schools since his arrival. It was at grammar school that he discovered a great love for reading, which soon propelled him into capturing his imaginings on paper. He graduated from the University of Illinois at Chicago with a Bachelor of Arts in English Literature in 2008. This last decade he has published a variety of poems and short stories in local magazines. In June of 2024, he published a bilingual collection of stories titled Terminables, which deals with themes such as immigration, mental health, identity and romance. Currently he is working on his next collection of short stories and a debut novel, which he hopes to publish soon. You can find him at @b.v.caal